David B. Gil
El guerrero a la sombra del cerezo
Suma, 2017
Blog de Francisco Lapuerta sobre arte, filosofía, literatura y tradiciones de Japón.
Inazô Nitobe
Bushido. El alma de Japón
Satori Ediciones. Gijón, 2017
A veces, la nueva edición de un clásico no hace más que sumar papel a algo que ya era suficientemente conocido en ediciones aceptables todavía en circulación. Confieso que era lo que pensé antes de abordar la lectura de esta versión de Satori Ediciones, pero no tardé en darme cuenta de que estaba equivocado. En este caso, la editorial especializada en literatura japonesa recupera una apreciable traducción antigua del libro de Inazô Nitobe (1862-1933) sobre la filosofía samurái, y lo hace, como ya nos tiene acostumbrados, con un lujo y cuidado exquisitos.
No sólo la calidad física de esta edición es destacable. Resulta también oportuno el aparato crítico que acompaña el texto de Nitobe: la introducción de David Almazán, las notas de José Pazo y los dos epílogos escritos por este novelista y traductor del japonés, verdadero responsable de la edición, en la que suponemos ha trabajado con un interés personal añadido. La razón de esta implicación personal es que la traducción que nos ocupa no es otra que la de su bisabuelo Gonzalo Jiménez de la Espada y Fernández de León (1874-1938), uno de los primeros occidentales contratados por el gobierno Meiji como profesor, que se interesó por la cultura japonesa e impartió clases durante diez años de la Escuela de Estudios Extranjeros de Tokio. Jiménez de la Espada tradujo el libro de Inazô Nitobe de su original inglés de 1900 y lo publicó en Madrid en 1908, contribuyendo al auge del japonismo que por entonces corría en nuestro país.
El libro es una síntesis divulgativa de la filosofía moral del bushidô, literalmente vía del guerrero, dirigida al público occidental desde la óptica de un japonés convertido al cristianismo. Nitobe explora las raíces budistas, sintoístas y confucianas de la ética samurái, y aborda uno a uno en los sucesivos capítulos los valores morales más importantes: rectitud (gi), valor (yu), benevolencia (jin), cortesía (rei), veracidad makoto), honor (meiyo), lealtad (chûgi), educación (kyôiku kunren) y autodominio (kokushin). No obvia la cuestión del suicidio (seppuku) ni, por supuesto, deja de explicar el valor simbólico de la espada (katana). Y dedica también un apartado la posición de la mujer en esta cultura guerrera que tanta influencia ha tenido en la sociedad japonesa desde el período Kamakura (1185-1333) hasta nuestros días.
Lo más impresionante del enfoque de Nitobe es, sin duda, su asombrosa capacidad para explicar el código militar japonés poniendo en relación su contenido con referencias constantes a la cultura guerrera de Occidente, desde los clásicos grecolatinos a los códigos de caballería medievales. Pero Nitobe va más allá del ámbito militar y alude en numerosas ocasiones a filósofos (Berkeley, Lessing, Smith, Fichte, Hegel, Emerson, Nietzsche, Spencer), a poetas y escritores (Shakespeare, Carlyle, Scott, George Eliot, Balzac), así como a historiadores, antropólogos y científicos. También hay citas de teólogos y de los Evangelios, en las que Nitobe observa concomitancias entre la ética cristiana y la del bushidô. Con este trabajo de erudición no sólo muestra una amplísima cultura, sino que revela ser un perfecto exponente del diálogo intercultural y un maestro de la literatura comparada. Gracias a estas alusiones, a las citas y comparaciones que oportunamente va estableciendo, Nitobe nos acerca a una cultura que resultaba muy extraña a ojos de los occidentales de hace más de un siglo, nos familiariza con sus raíces y nos sitúa en el contexto histórico japonés con la certeza de que las civilizaciones de Oriente y Occidente pertenecen a un mundo único, y que la historia no es más que un rompecabezas que cobra sentido al unir todas las piezas desde una óptica universal.¿Cuál es la particular visión que este japonés cristiano, casado con una cuáquera norteamericana, ofrece del código del guerrero japonés? Como reza el subtítulo de su obra, el código moral de los samuráis es el alma de Japón. Para Inazô Nitobe, el bushidô es, más que una moral, una religión. Pero al decir esto no quiere indicar que se trata de un culto, ni siquiera de una fe, sino de un sentimiento, un espíritu colectivo o, en palabras del propio Nitobe, el alma de una nación. El propio autor reconoce que se ha de tener cautela con este tipo de expresiones, que incitan al etnocentrismo, y advierte que ninguna de las virtudes del bushidô es exclusiva de Japón. No hay en esta filosofía un elemento irreductible de la japonesidad, pero sí es una fuerza motriz que explica muchas cosas de la cultura nipona, como puede ser la lealtad al emperador (o a la empresa, en la actualidad), el sentido de la disciplina en el trabajo, la capacidad de resistir los embates de la naturaleza, el sentimiento del honor social y la cortesía extrema. Son valores que siguen vigentes en el Japón del siglo XXI, y todo parece indicar que seguirán por mucho tiempo.
Natsume Sôseki, El minero.
Editorial Impedimenta, Madrid, 2016
En noviembre de 1907, un estudiante llamado Arai hizo una visita al célebre escritor Natsume Sôseki y le relató su desdichada experiencia. Había sufrido un fuerte desengaño amoroso, tras el cual decidió abandonarlo todo y escapar hacia el norte, con el ánimo por los suelos, sin un rumbo determinado. Acabó siendo contratado en la mina de cobre de Ashio, en la prefectura de Tochigi, conocida por las infrahumanas condiciones en las que allí se trabajaba. El estudiante pretendía que el novelista usara el amargo episodio de su historia de amor en alguno de sus libros; poco después, Sôseki empezó a publicar por entregas en el diario Asahi Shinbun la historia de este estudiante centrándose exclusivamente en su viaje a la mina.
El minero es una novela innovadora en la que el autor vuelve a usar el estilo introspectivo de narración en primera persona con un ligero tono filosófico ya ensayado anteriormente en otras obras como Almohada de hierba (1906). No recibió buenas críticas en su momento, pero hoy se considera una obra vanguardista para su época y ha sido especialmente alabada por Haruki Murakami, quien la cita en su Kafka en la orilla. Los admiradores de la obra de Murakami encontrarán en El minero algunas claves que explican por qué Sôseki es el narrador preferido del popular novelista japonés y, para muchos críticos, el mejor escritor de las letras modernas de Japón.
Una de estas claves es el protagonista, un joven inseguro y sensible con quien el lector empatiza fácilmente; de familia acomodada, se encuentra a sus 19 años en plena crisis existencial y decide huir de su familia, de las dos mujeres a las que amó en su día, del mundo entre algodones en el que siempre ha vivido. Asqueado de todo, harto de la insoportable presión social que sufría en Tokio, huye de su pasado y emprende un viaje hacia la nada dándole vueltas a la idea de quitarse la vida. En realidad, se trata de un viaje hacia el fondo de sí mismo, como él mismo comprobará cuando se encuentre en la situación de descender a las oscuras profundidades de una mina de cobre. Una imagen, por cierto, muy murakamiana: el pozo como metáfora de la insondable profundidad del alma humana. En este caso, más que un pozo es una interminable sucesión de galerías, algunas de ellas inundadas de agua, otras tan estrechas que obligan a caminar a gatas, por las que el protagonista tiene que moverse acompañado por un minero que le guía con el fin de darle a conocer el entorno de la mina antes de aceptar el trabajo que le han ofrecido. La bajada a las galerías más profundas de la mina, para una persona como él, que nunca en su vida había padecido una necesidad, es la culminación del sufrimiento. Ya sufrió lo indecible durante el largo camino -primero en tren, luego a pie- que hubo de emprender para llegar a la mina. A su llegada al recinto, las duras condiciones de vida de los trabajadores, la suciedad, el frío, la pésima calidad de la comida, los edredones infestados de chinches y sobre todo la crueldad y rudeza de los mineros, que se burlan de él nada más lo ven llegar, se imponen con una contundencia tal, que toda su existencia se ve sacudida. Ante el reto formidable al que se ve enfrentado de pronto, se sentirá obligado a salvar su propia dignidad, en parte por instinto de supervivencia, en parte como un paso más de su huida hacia ninguna parte. Y así, en aquel lugar remoto, donde mueren media docena de trabajadores cada semana, se empeñará en convertirse en minero y asumir con la mayor radicalidad el riesgo de estar vivo.
Por su temática podría parecer una novela de realismo social a la manera de Dickens o Zola, pero Sôseki se aleja deliberadamente de la literatura naturalista y vuelve a ensayar en esta obra, como ya hemos apuntado, el despliegue narrativo de la conciencia de un personaje que relata sus vivencias en primera persona sin eludir sus contradicciones y vaivenes emocionales. Un estilo más propio de una Bildungsroman o novela de aprendizaje en la que el lector asiste a la transformación interior de un joven que, en el tránsito de su peculiar bajada a los infiernos, entra en contacto con la realidad más dura y, como si hubiera vuelto a nacer, cambia su forma de ver la vida.
La impecable traducción de Yoko Ogihara y Fernando Cordobés, sumada a la cuidada edición de Impedimenta, hacen de la lectura de esta novela una delicia que ningún admirador de Natsume Sôseki, y por extensión de Haruki Murakami, debería perderse.
Ahora que dispongo de más tiempo, vuelvo a escribir en este blog tras varios años sin hacerlo.
Releyendo el Tsurezuregusa. Realmente da en el clavo el monje Kenko Yoshida cuando dice «Las cosas son bellas precisamente porque son frágiles e inconsistentes». Y más adelante añade: «En todas las cosas, la uniformidad es un defecto. Es interesante dejar algo incompleto y por terminar, así se tendrá la sensación de que mediante esa imperfección se prolonga la vida de los seres». Es la estética de la incompletud, de la obra abierta e inacabada, algo que Occidente asumió tarde, ya entrado el siglo XX.
Más interesante es todavía la idea stendhaliana del valor de lo inalcanzado (que tiene un fondo socrático y también recogió Nietzsche), aquí intuida por el propio Yoshida cuando afirma: «La luna crece sólo para volver a menguar. Las cosas, cuando llegan a su máximo esplendor, fenecen. Y siempre será verdad que a todo lo que llega a su culmen le llega la ruina».
Una gran verdad bellamente expresada.
 |
| Cartel de la versión francesa |
 |
| Cartel original de la película |
 |
| Junichirô Tanizaki |
 |
| Fotograma de una de las adaptaciones que se han realizado de esta novela para la televisión japonesa. De izquierda a derecha: Taeko, Yukiko, Sachiko y Tsuruko, las cuatro hermanas Makioka. |
.jpg) |
| Retrato de un monje budista (China, dinastíaTang) |
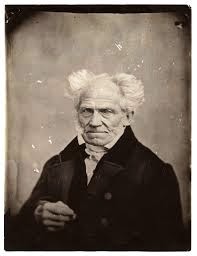 |
| Fotografía de Schopenhauer |
 |
| Retrato de Kôshô Uchiyama |
 |
| Kôshô Uchiyama |
 |
| Monje en posición zazen |
 |
| Bankei Yôtaku |
 |
| Daistetz Teitarô Suzuki |
 |
| Representación de Nagarjuna |
 |
| Lin Chi |
 |
| Ideograma de "Zen" |